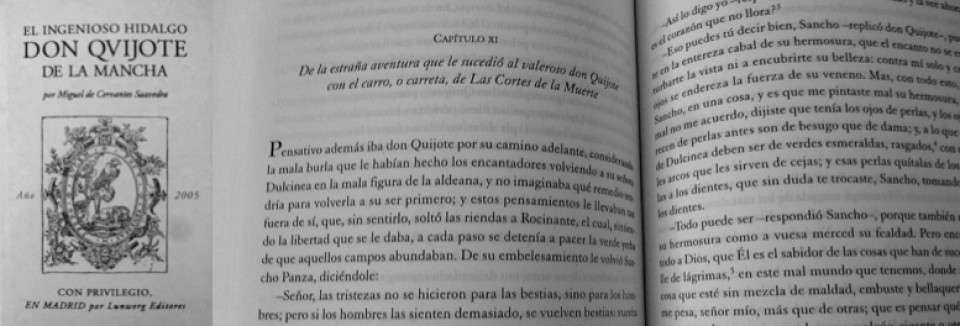Etiquetas
Arturo Lorenzo, Caballero Andante, Cervantes, D. Miguel, D. Quijote, Don Quijote, Giovani Battista Rossi, SANCHO MANTEADO, Ses Covetes, Sobre Maritornes, Tratado de semiótica, Umberto Eco
 SANCHO MANTEADO (Parte I, cap. XVII) de
SANCHO MANTEADO (Parte I, cap. XVII) de
Giovani Battista Rossi (doc. de 1749 a 1782)
En mis días de Ses Covetes yo ya tenía conciencia de que la lupa de filólogos y estudiosos había llenado de luces y sombras la figura solar y melancólica de D. Quijote. Pero no quería apoyarme en interpretaciones tan válidas como inútiles para mi propósito. Yo quería saber si el amor de D. Quijote por Dulcinea podía prohijar el que yo sentía por…, por quien fuera, porque en realidad Tania suponía una figura demasiado próxima y carnal como para fundar sobre ella el modelo de amor ideal que me brindaba el caballero.
Ortega decía, no sé dónde, que todos los grandes poetas que nos han precedido nos han plagiado, porque en todos ellos encontramos ideas y sentimientos que consideramos genuinamente nuestros. Así era para mí el valeroso caballero de La Mancha: el enamorado perfecto. Tener una dama por la que combatir –en la época que me tocaba vivir había que traducirlo por trabajar o llegar a algún tipo de realización personal, que entonces (y aún hoy) desconocía su sentido- para ofrecerle a la dama en cada acto, en cada pensamiento, el fruto inconsútil de la victoria permanente sobre tantas asechanzas y enemigos que seguramente nos asediarían a cada paso.
El niño que aún llevaba dentro se veía a sí mismo como un cachorro que ofrece orgulloso la flor de sus primeros triunfos ante el altar de la siempre amada inmóvil, lleno el pecho de una emoción informe y sin apenas contenido. Veía a Tania zambullirse y retozar entre las olas con la indolencia propia de los adolescentes y no podía evitar pensar que, más allá del altar de mi amada ausente, existiría ese otro territorio propicio y placentero del infinito pecar. Y D. Quijote me lo confirmó.
Cómo me desequilibraba esa idea de ser siempre para otra, ausente e inmóvil, de ser siempre para la misma. Qué idea tan romántica, tan inútil. Un estado de renuncia permanente en pos de un amor inventado. Porque la verdad de los libros, su honda y turbadora belleza, no está en que las cosas que cuentan le pudieran suceder de forma más o menos verosímil al héroe del relato, sino que me pudieran suceder a mí, en mi propia vida real, que para eso soy su más devoto lector, y por eso el autor me plagió, como nos enseñó Ortega.
Entre una humorada y otra, entre un descalabro y otro, o entre humorada y descalabro, D. Quijote necesita darse un chute de lo salvaje femenino que le ocupe la mente. Se pasa la vida haciendo méritos, o eso cree él, para merecer el amor de una mujer inexistente, como si quisiera alcanzar el paraíso de una religión extinta. Por eso lanza constantes jaculatorias de hiperdulía, que sólo él escucha, a su virgen mayestática, como nos recuerda Fernando del Paso en su suculento Viaje en torno a Cervantes, en las que va dando claves de su relación con la amada y lo que espera obtener, o desearía obtener de ella: …qué vida (darás) a mi muerte, qué premio a mis servicios.
Pues sí, D. Quijote me enseñó a pecar, o al menos me enseñó el camino del pecado, porque él era mucho más hombre que yo. Él era un caballero andante y yo tan sólo un aprendiz de joven.
Los libros se viven o no son libros. Esto parece propio de la poesía, el teatro o la novela, dado que entran en juego personajes que al leerlos los convertimos en personas que sufren o disfrutan sus pasiones y sus hechos. Y nosotros con ellos. Pero en realidad también pasa en los ensayos o libros científicos. De ninguna manera me habría de tragar yo el Tratado de semiótica de U. Eco si no hubiese sido porque el mago de D. Umberto hubiese creado un entramado de signos y símbolos que no sólo me acompañaban en mi vida cotidiana, sino porque era a través de esos símbolos y signos que mi vida cobraba sentido para mí y para los que me rodeaban.
Un libro no es sólo el ameno divertimento que nos lleva a resolver, con el héroe, el enigma de la intriga o que nos asombra por su inesperado final. Un libro es ante todo un maestro y un amigo. Una guía de vida como lo son las largas conversaciones de la adolescencia con los amigos en que descubrimos enigmas básicos de la vida o disfrutamos con el relato inverosímil de la vida de otros. Un libro es una forma de vida intelectual y emocionalmente hablando. D. Quijote era mi libro, mi maestro, mi amigo, mi guía. Y me enseñó a pecar.
-Quisiera hallarme en términos, fermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced como la que con la vista de vuestra gran fermosura me habedes hecho; pero ha querido la fortuna, que no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho, donde yago tan molido y quebrantado, que aunque mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra fuera imposible. Y más, que se añade a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos; que si no hubiera esto de por medio, no fuera yo tan sandio caballero, que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto. (DQ, I, 16. Sobre Maritornes).
Lo leí seis veces seguidas y mientras cenaba la habitual fritanga de peces enanos que me servía Tania y algo embebido en el espeso tinto a granel de la casa, decidí que al día siguiente la abordaría entre las olas. Si no podía ser mi Dulcinea, sería mi Maritornes.
Apenas se aclaró en mi mente tan crucial decisión, sentí la leve mano de Tania sobre mi hombro: “Le llaman por teléfono”. ¿A mí? ¿Aquí? “Soy el Doctor Lumbreras. Su madre quiere hablarle”. Ahí sí que se me aclaró la mente. Siempre dejamos un rastro interestelar de nuestros pasos perdidos y mi madre me había insistido en que le proporcionara forma de localizarme, porque nunca se sabe. “Hijo, me operan mañana de urgencia. ¿Puedes venir esta noche?”
Camino del aeropuerto comprendí que D. Quijote me había puesto en mi propio camino. Ahora me tocaría a mí solo alcanzar la meta.
Milán, mayo de 2016.