 Se van. Ha llegado la hora de la gran prueba. La peor, quizá: la de Getsemaní, la agonía de Jesús.
Se van. Ha llegado la hora de la gran prueba. La peor, quizá: la de Getsemaní, la agonía de Jesús.
Se van después de cantar el Hallel, la acción de gracias con la que se termina la cena. Cruzan la parte baja de Jerusalén, hasta el Cedrón, un arroyo casi siempre seco que en abril se da ínfulas de torrente y durante varios días acarrea aguas sucias y lodo. Aún no es noche cerrada; al oeste se apagan fulgores carmesí y al este la luna difunde una pálida claridad; ella alumbrará toda esta noche; es el 14 del mes de nisán, luna llena.
Jesús no les ha ocultado que parten hacia una especie de combate. Hasta ahora, les ha dicho, cuando os envié de misión sin dinero ni provisiones, nunca os faltó nada; eso se acabó. Ahora tenéis que tomar precauciones. Es más: el que no tenga espada que venda el manto y se compre una. Ellos le dicen que tienen dos espadas. Y él: «Es bastante».
Esta historia de las espadas ha suscitado también largos debates. Parece contraria a la tesis según la cual Jesús está decidido a ofrecerse en sacrificio para expiar los pecados del mundo. Algunos han pretendido ver en ello una simple metáfora, una manera de hablar que no implica una acción concreta. Pero a no tardar veremos a Pedro tirar de espada. Y la banda que viene a prender a Jesús también porta armas. Lo que hace suponer que Judas les había prevenido de que los discípulos disponían de armas y que había que esperar que opusieran resistencia.
Es lícito suponer que Jesús estuvo tentado de defenderse con armas: otras tentaciones conocerá en Getsemaní.
 Gethsemani, gethsamanei o gethsemanei significa, en arameo, «molino de aceite» o «prensa» para aceitunas. Es una pequeña finca plantada de olivos y cercada por un murete de piedra seca, situada en el camino de Betania y de Betfagé, que Jesús solía frecuentar.
Gethsemani, gethsamanei o gethsemanei significa, en arameo, «molino de aceite» o «prensa» para aceitunas. Es una pequeña finca plantada de olivos y cercada por un murete de piedra seca, situada en el camino de Betania y de Betfagé, que Jesús solía frecuentar.
Están cansados, trastornados, conmovidos sobre todo por la escena que acaban de vivir, estremecidos por los días de prueba que han pasado. Jesús deja descansar a unos cuantos: «Sentaos aquí» (en una cueva, según algunas tradiciones), y sigue andando tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan. Vuelve a pararse: «¡Triste está mi alma hasta la muerte! Quedaos aquí y velad conmigo». Es la hora de la prueba. Él se aleja «a tiro de piedra» (lo que no es mucho), se arrodilla y empieza a orar. Ellos se dormirán. Jesús entra en una noche de sufrimiento y combate.
Hay que señalar aquí que los relatos de pruebas iniciáticas, en las que el héroe debe enfrentarse al dolor o simplemente luchar contra el sueño, lo que es señal de fuerza espiritual, son bastante frecuentes en la imageniería de los pueblos primitivos y en los textos de la época. Por otra parte, en este relato evangélico, se repite una cifra: los actores de esta noche están repartidos en tres sitios, en un primer momento, Jesús está acompañado por tres hombres, rezará tres oraciones, irá tres veces a sacudir a los apóstoles dormidos, Pedro le negará tres veces, Jesús comparecerá ante tres series de jueces, en el Calvario se levantarán tres cruces y, finalmente, resucitará al tercer día. En esto puede apreciarse el eco de multitud de relatos mitológicos cuyos héroes son sometidos a tres pruebas antes de ser reconocidos y glorificados. Puede verse también un alusión a la Trinidad. Pero hay que admitir que este relato corresponde a lo que los especialistas llaman un «genero literario», el de «la prueba». Así, el célebre combate de  Jacob con el ángel, que «estuvo luchando con él hasta rayar la aurora», le golpeó con tanta brutalidad en «la articulación del muslo» que «le relajó el tendón» y al fin le dijo: «No te llamarás ya en adelante Jacob sino Israel, pues has luchado con Dios y con hombres, y has vencido». Así también, Elías huye al desierto y, desesperado, dice a Dios: «los hijos de Israel han abandonado tu Alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas, de los que sólo he quedado yo, y me están buscando para quitarme la vida». Al igual que Jesús, Elías había elegido la soledad, dejando por el camino a su criado. Pero Elías deseaba la muerte, y el ángel, lejos de hacerle morder el polvo, le reconfortó. En todos los casos, el personaje principal supera la prueba y afronta su misión y su destino.
Jacob con el ángel, que «estuvo luchando con él hasta rayar la aurora», le golpeó con tanta brutalidad en «la articulación del muslo» que «le relajó el tendón» y al fin le dijo: «No te llamarás ya en adelante Jacob sino Israel, pues has luchado con Dios y con hombres, y has vencido». Así también, Elías huye al desierto y, desesperado, dice a Dios: «los hijos de Israel han abandonado tu Alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas, de los que sólo he quedado yo, y me están buscando para quitarme la vida». Al igual que Jesús, Elías había elegido la soledad, dejando por el camino a su criado. Pero Elías deseaba la muerte, y el ángel, lejos de hacerle morder el polvo, le reconfortó. En todos los casos, el personaje principal supera la prueba y afronta su misión y su destino.
La pertenencia del episodio a este género literario y la circunstancia de que no hubiera testigos de la oración de Jesús (sus tres compañeros que, por cierto, habían quedado apartados, dormían) ha suscitado dudas. Pero Jesús, antes de separarse de Pedro, Santiago y Juan, no les oculta su angustia y su aflicción (Él, habitualmente tan seguro de  sí), y cita un pasaje del salmo 42: «Abatida está mi alma». Y este salmo es un largo lamento de la criatura que se siente abandonada y al fin recobra la esperanza. Por otra parte, Jesús los despierta varias veces; es de suponer que, al igual que les había citado el salmo 42, entonces les revelara también las angustias que padecía y las oraciones que elevaba a Dios («Tú que todo lo puedes: pase de mí este cáliz») y su aceptación final: «Hágase tu voluntad, no la mía».
sí), y cita un pasaje del salmo 42: «Abatida está mi alma». Y este salmo es un largo lamento de la criatura que se siente abandonada y al fin recobra la esperanza. Por otra parte, Jesús los despierta varias veces; es de suponer que, al igual que les había citado el salmo 42, entonces les revelara también las angustias que padecía y las oraciones que elevaba a Dios («Tú que todo lo puedes: pase de mí este cáliz») y su aceptación final: «Hágase tu voluntad, no la mía».
En muchos textos bíblicos, el cáliz simboliza el destino que el hombre recibe de la mano de Dios. Las dos frases, la del rechazo y la de la aceptación, expresan que hay dos voluntades que no son forzosamente del mismo signo. Es un relato en el que aparece la tentación pero en el que no interviene el diablo. Hasta este momento, Jesús ha estado totalmente de acuerdo con Dios, hablando en su Nombre hasta acabar por declararse Hijo suyo y manifestar que el que le veía a él veía a su Padre. Y ahora encontramos, no oposición ya que hay confianza total («Todo lo puedes», «Hágase tu voluntad»), pero sí interrogación, debate, combate interior: «agonía» significa «combate».
Esto aleja la visión de un Jesús que va a la muerte voluntariamente para redimir los pecados ajenos (una imagen familiar al judaísmo de la época y que la Iglesia católica se aplicará a desarrollar en lo sucesivo). Él no desea la muerte. Durante mucho tiempo ha ignorado el día y la hora.
El combate que librará esta noche (combate doloroso, que muestra claramente que los Evangelios no son simples apologías de Jesús) es solitario.
Sus compañeros, aunque gente brava, duermen. Su misión, a los ojos de los hombres, ha fracasado: cuando pretende anunciarles lo esencial, las multitudes se apartan de él; no han comprendido el sentido de su misión; de él no esperan más que milagros, magia, demostraciones de fuerza o la toma del poder. Ya no puede elegir sino entre la huida y la muerte. Sobre todo, Jesús intuye, o sabe, que tratarán de hacerle condenar oficialmente por razones políticas, por agitador, impostor que se pretende rey, que procurarán silenciar las razones religiosas de la condena. Por ello, según los Evangelios (aunque es posible que hubiera algún que otro añadido posterior), durante todos los interrogatorios a los que le someterán judíos y romanos, Jesús luchará por defender el verdadero sentido de su muerte, a fin de que no le arrebaten, además de la vida que le dio María, su identidad. Lo repetirá con fuerza: «Mi reino no es de ese mundo». «Un día veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha del Poder y venir sobre las nubes del cielo». «Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios?: Vosotros lo decís, yo soy». Durante estas idas y venidas, de judíos a romanos, preso y torturado, él no trata de salvar la vida, él quiere cumplir su misión, evitar el trucaje del proceso, hacerse reconocer. Sufrirá la violencia de la muerte, pero transformará su Pasión en acción.
Pero ahora, esta noche, en este huerto de retorcidos olivos, no está seguro de conseguirlo, de poder explicarse, afirmarse. Puede temer la muerte anónima, la ejecución sumaria, sin proceso ni declaraciones. Está desarmado, desvalido. Ahora bien, si en este estado afirma que es el Hijo de Dios, es que entre Dios y él subsiste, inaccesible e involuntariamente, un lazo que ninguna decepción puede romper, una intimidad que nadie puede vulnerar, una fidelidad indestructible. Ser el Hijo de Dios no es, como pretende Satanás, como lo imaginan los hombres, poder contar con los prodigios, estar a cubierto del mal, imponerse a los corazones por la violencia; es no esperar la fuerza mas que de la voluntad del Padre; es, cuando todo le grita que Dios lo ha abandonado, poder encomendar el espíritu en sus manos.
Esto es lo que sugieren las líneas que Marcos, Mateo y Lucas consagran a esta agonía de Getsemaní. Por supuesto, los historiadores se han planteado interrogantes. Los racionalistas se preguntan «¿Quién pudo ver y oír y después contar la escena, si los testigos dormían?». Los evangelistas no habían de tener interés alguno en describir una escena semejante, ni se les hubiera ocurrido tal cosa si los discípulos no hubieran tenido el recuerdo del estado de turbación y de angustia que trata de expresar.
 Era tan fuerte esta angustia, según Lucas, que «sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta tierra». Es un fenómeno conocido por el nombre de hematidrosis y que consiste en el paso de hemoglobina, el colorante de la sangre, al sudor. Su carácter extraordinario, «prodigio», ha asombrado a muchos, pero no supone problema alguno para los historiadores. Es síntoma, aunque muy raro, de una angustia extrema.
Era tan fuerte esta angustia, según Lucas, que «sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta tierra». Es un fenómeno conocido por el nombre de hematidrosis y que consiste en el paso de hemoglobina, el colorante de la sangre, al sudor. Su carácter extraordinario, «prodigio», ha asombrado a muchos, pero no supone problema alguno para los historiadores. Es síntoma, aunque muy raro, de una angustia extrema.
Jesús la ha superado cuando, por tercera vez, despierta a sus compañeros: «¡Levantaos! Aquí viene el que me ha de entregar». Un grupo de gente (una «gran turba», dicen los evangelistas, siempre dispuestos, lo mismo que Flavio Josefo y otros, a exagerar la importancia de las aglomeraciones en este mundo poco poblado) entra en el pequeño huerto de Getsemaní.
Se plantea aquí un problema capital. ¿Quién viene a prender a Jesús? Los evangelistas (excepto Lucas) afirman que son los enviados de los príncipes de los sacerdotes, a los que Juan añade fariseos y, los otros, ancianos y escribas. Es decir, agentes de la casta sacerdotal, de la aristocracia del Templo. Lo cual parece lógico. Por otra parte, sacerdotes, escribas y ancianos son responsables ante los romanos del mantenimiento del orden tanto en la ciudad como en el santuario. Han enviado, pues, a la policía del Templo, compuesta esencialmente por levitas.
 El Evangelio de Juan menciona también una «cohorte», es decir, una tropa romana importante: seiscientos hombres, mandados por un oficial de alto rango, un tribuno. ¡Semejante batallón, para detener a un hombre al que rodean sólo una decena de partidarios! Esto parece tan problemático como la presencia de los fariseos en este momento. Y, por otra parte, Juan no dice por qué ni cómo Pilato habría cedido a los judíos estos legionarios.
El Evangelio de Juan menciona también una «cohorte», es decir, una tropa romana importante: seiscientos hombres, mandados por un oficial de alto rango, un tribuno. ¡Semejante batallón, para detener a un hombre al que rodean sólo una decena de partidarios! Esto parece tan problemático como la presencia de los fariseos en este momento. Y, por otra parte, Juan no dice por qué ni cómo Pilato habría cedido a los judíos estos legionarios.
Es cierto que los romanos debían de estar al corriente de los disturbios, por pequeños que fueran, que se habían producido desde la entrada de Jesús en Jerusalén. Generalmente, los romanos estaban bien informados: así puede observarse en los Hechos de los Apostóles: cuando los judíos atacan a Pablo (porque creen que ha introducido a un griego en el Templo), inmediatamente interviene una cohorte, mandada por su tribuno; pero a este tribuno le habían dicho unos orientales, un poco dados a la exageración, que: «toda Jerusalén estaba amotinada». Lo cual explica la importancia de la tropa.
También es verdad que, en el momento del arresto de Jesús, los romanos debían de encontrarse en estado de alerta, como de costumbre durante la Pascua, especialmente porque se habían producido disturbios, a consecuencia de los cuales, había sido encarcelado Barrabás «con sediciosos que en una revuelta habían cometido un homicidio». En suma, en estas circunstancias, no es inverosímil la intervención de los romanos. Incluso es de suponer que los legionarios de guardia, al observar el paso de los hombres del Templo, portando linternas y hachas, según el mismo Juan, se hubieran acercado para informarse. Pero no en tan gran número.
No se trata de una discusión secundaria sobre un detalle histórico intrascendente. Esta cuestión abre, en efecto, el gran debate que más adelante volveremos a encontrar, cuyas repercusiones fueron múltiples y graves, sobre quiénes fueron los responsables de la condena y muerte de Jesús. ¿Los judíos? ¿Los romanos y, por ende, todas las naciones?
 Ya están aquí. Judas se acerca a Jesús y se inclina para darle un beso. Que un discípulo bese la mano de su maestro es corriente. Por otra parte, el ósculo de paz es un saludo habitual en Oriente. Pero Judas, afirman los Evangelistas, ha indicado a los que le acompañan esta señal de identificacíón: «Aquel a quien yo besare, ése es». Lo que confirma que Jesús aún es poco conocido en Jerusalén y que los acontecimientos de días anteriores no han atraído a multitudes ni perturbado gravemente el orden público.
Ya están aquí. Judas se acerca a Jesús y se inclina para darle un beso. Que un discípulo bese la mano de su maestro es corriente. Por otra parte, el ósculo de paz es un saludo habitual en Oriente. Pero Judas, afirman los Evangelistas, ha indicado a los que le acompañan esta señal de identificacíón: «Aquel a quien yo besare, ése es». Lo que confirma que Jesús aún es poco conocido en Jerusalén y que los acontecimientos de días anteriores no han atraído a multitudes ni perturbado gravemente el orden público.
Los compañeros de Jesús esbozan ahora un conato de resistencia. Uno de ellos, Pedro, según Juan, incluso corta una oreja a un tal Malco, nombre muy corriente en aquella época, siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús ataja rápidamente esta veleidad combativa. No es cosa de provocar un motín. No porque sean inferiores en número sino porque, evidentemente, Jesús no desea tomar el poder. Y si ahora le abandonan sus compañeros no es sólo por miedo, ni porque comprendan que su movimiento, su organización, se rompe, se deshace, se disgrega, sino también porque hasta ahora han alimentado una ilusión: ellos esperaban que el Maestro pasara a la acción. Y no es así. Si existió realmente esta vana ilusión, y los acontecimientos venideros así lo hacen suponer, entonces (¿nos atreveremos a escribirlo?) Pedro y los demás no están tan lejos de Judas.
Entre los que ahora huyen está, según Marcos, un hombre anónimo sobre el que se ha especulado mucho: «Un cierto joven le seguía envuelto en una sábana sobre el cuerpo desnudo, y trataron de apoderarse de él; mas él, dejando la sábana, huyó desnudo». Algunos han pensado que se trataba de Lázaro, e incluso han llegado a imginar que éste había sido uno de los Doce, con otro nombre. Nada confirma esta hipótesis. Es de suponer que el arresto de Jesús tuviera otros testigos además de las llamadas fuerzas del orden. Sobre todo, se puede ver la insistencia de Marcos en señalar este detalle, un símbolo. En numerosas ocasiones, los evangelistas indican que algunos enfermos, por ejemplo, la hemorrista, se curaban sólo con tocar el manto de Jesús. La vestimenta es señal de poder, la desnudez, de pobreza absoluta, de desvalimiento. Por cierto que el mismo Marcos señala que en la mañana de la resurrección, cuando tres mujeres van al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Jesús, encuentran en él a «un joven», anónimo también, que les informa del hecho milagroso. Y puntualiza que viste una túnica blanca. Lucas, por su parte, habla de dos hombres, los otros evocan a ángeles, pero todos mencionan sus vestiduras, «blancas como la nieve», «deslumbrantes» o, simplemente, «blancas».
 Ya está Jesús en manos de la casta sacerdotal. Casi podríamos llamarla «clan», pues, primeramente, lo llevan no ante Caifás, el sumo sacerdote titular, sino, según Juan, ante Anás, un personaje al que, en otros tiempos y bajo otros cielos, quizá se hubiera apodado «el Padrino». Lo menos que puede decirse es que este Anás no tenía muy buena fama. Su imagen no es tan blanca como la fina túnica que viste ni el turbante entretejido con hilos de oro con que se toca.
Ya está Jesús en manos de la casta sacerdotal. Casi podríamos llamarla «clan», pues, primeramente, lo llevan no ante Caifás, el sumo sacerdote titular, sino, según Juan, ante Anás, un personaje al que, en otros tiempos y bajo otros cielos, quizá se hubiera apodado «el Padrino». Lo menos que puede decirse es que este Anás no tenía muy buena fama. Su imagen no es tan blanca como la fina túnica que viste ni el turbante entretejido con hilos de oro con que se toca.
Anás no es ya el sumo sacerdote que entra en el sanctasanctórum, pero conserva el título de príncipe de los sacerdotes. Muchos personajes importantes de la casta sacerdotal lo detentan, aunque no ejerzan en el Templo una función determinada, y Anás puede asumirlo con mayor razón que otros: él ha sido el sumo sacerdote durante muchos años, porque ha sabido congraciarse con el viejo Herodes y con los romanos, hurtarse a sus ardides, tejer redes y, cuando los romanos logran por fin deshacerse de él, consigue transferir sus atribuciones a sus hijos o a su yerno Caifás.
No hay razón jurídica alguna que justifique la comparecencia de Jesús ante Anás. ¿Es una señal de consideración llevarle a este galileo antes de que lo interrogue el Sanedrín? ¿Ha expresado el anciano deseos de conocer a este personaje, considerado peligroso? El Evangelio de Juan (al parecer, bastante bien informado de los procesos que van a desarrollarse) no permite responder a estas preguntas. De todos modos, esta comparecencia ante Anás indica que los conspiradores que se reunieron en casa de Caifás y decidieron hace días la muerte de Jesús no se preocupan excesivamente de respetar las reglas ni las formas.
Así lo señala Jesús. «¿Qué me preguntas?», dice a Anás. Si quería conocer su doctrina, podía interrogar a los que le habían oído predicar: «En público hablaba a las gentes. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el Templo, donde se reúnen todos los judíos; y nada he dicho a escondidas». Por lo demás, Jesús recusa la autoridad del viejo: «¿Qué me preguntas?». Entonces, un alguacil del templo, indignado, le da una bofetada. Nueva infracción de las reglas: está rigurosamente prohibido golpear a un inculpado. Los guardianes de Jesús no se privarán de hacerlo, cuando les entreguen al prisionero. Jesús ya está condenado.
Esto piensa también Pedro, el último discípulo que aún sigue a Jesús. Va hasta la casa del pontífice Anás. Incluso entra en el atrio, gracias a «otro discípulo conocido del pontífice», explica Juan. Algunos autores piensan que se trataba de Nicodemo que, en su calidad de miembro del Sanedrín, tenía el deber de hacer comparecer a todo testigo del proceso que iba a abrirse; por lo tanto, le era posible hacer entrar en casa de Anás, próxima a la deCaifás, a quien quisiera. En cualquier caso, parece cierto que el movimiento de Jesús tenía simpatizantes o, por lo menos, un informador, en el seno del Sanedrín. Por ello, Pedro pudo pasar allí parte de la noche, en medio de los alguaciles y de los siervos, antes de ser reconocido, negar tres veces y escapar llorando.
 Ha cantado el gallo. Amanece. Jesús es llevado a casa de Caifás. Es la hora del juicio. Pero, ¿quién va a juzgar a Jesús? Parece que tampoco ahora se repetarán las formas. Lucas, Mateo y Marcos indican que Jesús ha sido llevado ante el Sanedrín, alto tribunal de justicia compuesto por setenta y un miembros, que antes de la ocupación romana había tenido muchos poderes y que ahora no guardaba más que el derecho de juzgar en materia religiosa. El Evangelio de Juan no hace ninguna mención del Sanedrín. Muchos especialistas dudan que en esta ocasión la sesión fuera plenaria y reglamentaria. Por varias razones: el proceso debía celebrarse no en casa del pontífice sino en el recinto del Templo (exactamente, en la «cámara de piedra tallada»); antes de la ejecución de una condena dictada por el Sanedrín debían transcurrir por lo menos veinticuatro horas y no fue así; hubieran debido respetarse los derechos de la defensa y no se respetaron, y Jesús no fue enterrado en uno de los dos lugares destinados por el Sanedrín a los condenados a muerte. Si en la reunión en casa de Caifás hubieran estado presentes los fariseos, algunos de los cuales eran miembros del Sanedrín, estos rigoristas sin duda hubieran exigido la aplicación estricta de las reglas. Así lo hicieron en el año 62, cuando Ananías, sumo pontífice saduceo, convocó el Sanedrín sin avisarles, para condenar a Santiago, hermano de Jesús y a varios cristianos: después de demostrar que la sesión era ilegal puesto que se les había excluido, consiguieron que el sumo sacerdote fuera suspendido de sus funciones. Por otra parte, los fariseos no son citados por Marcos, Mateo ni Lucas en relación con el proceso de Jesús. No obstante, cabe preguntar por qué, si no fueron convocados por Caifás, no protestaron, como protestarían sus sucesores en el 62.
Ha cantado el gallo. Amanece. Jesús es llevado a casa de Caifás. Es la hora del juicio. Pero, ¿quién va a juzgar a Jesús? Parece que tampoco ahora se repetarán las formas. Lucas, Mateo y Marcos indican que Jesús ha sido llevado ante el Sanedrín, alto tribunal de justicia compuesto por setenta y un miembros, que antes de la ocupación romana había tenido muchos poderes y que ahora no guardaba más que el derecho de juzgar en materia religiosa. El Evangelio de Juan no hace ninguna mención del Sanedrín. Muchos especialistas dudan que en esta ocasión la sesión fuera plenaria y reglamentaria. Por varias razones: el proceso debía celebrarse no en casa del pontífice sino en el recinto del Templo (exactamente, en la «cámara de piedra tallada»); antes de la ejecución de una condena dictada por el Sanedrín debían transcurrir por lo menos veinticuatro horas y no fue así; hubieran debido respetarse los derechos de la defensa y no se respetaron, y Jesús no fue enterrado en uno de los dos lugares destinados por el Sanedrín a los condenados a muerte. Si en la reunión en casa de Caifás hubieran estado presentes los fariseos, algunos de los cuales eran miembros del Sanedrín, estos rigoristas sin duda hubieran exigido la aplicación estricta de las reglas. Así lo hicieron en el año 62, cuando Ananías, sumo pontífice saduceo, convocó el Sanedrín sin avisarles, para condenar a Santiago, hermano de Jesús y a varios cristianos: después de demostrar que la sesión era ilegal puesto que se les había excluido, consiguieron que el sumo sacerdote fuera suspendido de sus funciones. Por otra parte, los fariseos no son citados por Marcos, Mateo ni Lucas en relación con el proceso de Jesús. No obstante, cabe preguntar por qué, si no fueron convocados por Caifás, no protestaron, como protestarían sus sucesores en el 62.
Es difícil sacar una conclusión. Una cosa está clara: los que enviaron a Jesús a Pilato después de declararlo culpable, los que movían los hilos, eran los mismos que habían decidido su muerte, los que, en un parlamento, se llamarían el grupo mayoritario, aquí, los saduceos, quizá con la complicidad de algunos fariseos y ciertamente con la pasividad de la mayoría de éstos. Ahora bien, para dictar una condena, bastaba la presencia de veintitrés jueces (de un total de setenta y uno).
Ya está Jesús ante los que han jurado destruirlo. Lo interrogan, por formulismo, llaman a testigos. La regla exige que haya, por lo menos, dos testimonios coincidentes. Al fin consiguen sacar a dos que repiten sus palabras acerca de la destrucción del Templo. Jesús calla. Responderá, por el contrario, y de manera afirmativa, cuando Caifás le pregunte solemnemente si es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del «Bendito» (los Evangelios utilizan las tres expresiones). Él agrega: «Veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del Poder venir sobre las nubes del cielo». Lo cual tiene un sentido concreto: para los que le escuchan, Israel debe recibir de Dios, un día, el poder de juzgar a todas las naciones. Jesús les dice que este poder es suyo, con lo que se coloca, pues, por encima del pueblo elegido.
Doble blasfemia. Pero, para llevar a Jesús ante Pilato, sería preferible un motivo político. En este mundo, en el que religiosos y políticos están tan íntimamente asociados que, a veces, forman las dos caras de una misma realidad, es fácil deducir de las respuestas afirmativas de Jesús la pretensión de ser el Mesías. Y esto atañe a los romanos. Directamente.
¿Por qué los saduceos quisieron que los romanos condenaran a Jesús? La respuesta generalmente admitida es la de que los judíos ya no disponían del ius gladii, el derecho a condenar a muerte. Según Flavio Josefo, este derecho les había sido retirado en el año 6. Así lo confirma, entre otras cosas, una baraita o fórmula jurídica del Talmud.
Em cualquier caso, es una muestra de astucia política llevar a Jesús ante el procurador romano, venido a Jerusalén con motivo de la Pascua, una prueba de buena voluntad que se  da a los ocupantes. Como ha dicho Caifás: «Conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que perezca todo el pueblo». En realidad, Caifás se comporta como ciertos gobernantes colaboracionistas en tiempos de la ocupación de Europa por los nazis: da una prenda, aunque sea a costa del honor; lo que le importa es salvar el cuerpo de la nación, aunque pierda el alma. No ignora, desde luego, que sus compatriotas le reprocharán que haya entregado a un judío a los romanos, pero éste es galileo, su movimiento pasa por crisis sucesivas, la manifestación de simpatía que provocó al entrar en Jerusalén no se ha reproducido, los vendedores y los cambistas se han instalado otra vez en el Templo, todo ha vuelto a la normalidad, los riesgos son limitados.
da a los ocupantes. Como ha dicho Caifás: «Conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que perezca todo el pueblo». En realidad, Caifás se comporta como ciertos gobernantes colaboracionistas en tiempos de la ocupación de Europa por los nazis: da una prenda, aunque sea a costa del honor; lo que le importa es salvar el cuerpo de la nación, aunque pierda el alma. No ignora, desde luego, que sus compatriotas le reprocharán que haya entregado a un judío a los romanos, pero éste es galileo, su movimiento pasa por crisis sucesivas, la manifestación de simpatía que provocó al entrar en Jerusalén no se ha reproducido, los vendedores y los cambistas se han instalado otra vez en el Templo, todo ha vuelto a la normalidad, los riesgos son limitados.
 Pilato. He aquí un hombre del que la tradición cristiana, inspirada por los evangelistas, ha dado una falsa imagen: la de un personaje más bien abúlico, indeciso, vacilante, deseoso de salvar a Jesús pero reacio a incomodar a los judíos que desean su muerte. Pues bien, el procurador Poncio, antiguo oficial de caballería, apodado Pilato, según ciertas fuentes porque había sido condecorado con un pilum (venablo de honor), era todo lo contrario: intransigente, antisemita, duro y cabezón. El filósofo judío Filón de Alejandría cita una carta del rey judío Agripa I al emperador Calígula (que reinó del 37 al 41), probablemente, redactada por el propio Filón en nombre del soberano, en la que acusaba a Pilato de fraude, violencia, robo, torturas, ofensas, ejecuciones sin juicio y «crueldades constantes e intolerables».
Pilato. He aquí un hombre del que la tradición cristiana, inspirada por los evangelistas, ha dado una falsa imagen: la de un personaje más bien abúlico, indeciso, vacilante, deseoso de salvar a Jesús pero reacio a incomodar a los judíos que desean su muerte. Pues bien, el procurador Poncio, antiguo oficial de caballería, apodado Pilato, según ciertas fuentes porque había sido condecorado con un pilum (venablo de honor), era todo lo contrario: intransigente, antisemita, duro y cabezón. El filósofo judío Filón de Alejandría cita una carta del rey judío Agripa I al emperador Calígula (que reinó del 37 al 41), probablemente, redactada por el propio Filón en nombre del soberano, en la que acusaba a Pilato de fraude, violencia, robo, torturas, ofensas, ejecuciones sin juicio y «crueldades constantes e intolerables».
Desde que, en el 63 antes de nuestra era, Palestina fue incorporada al imperio de los romanos, éstos habían aplicado políticas diversas, vacilando entre la centralización y la descentralización, la administración directa y la indirecta. En tiempos de Jesús, habían colocado a la cabeza de la administración y de las legiones locales a un procurador con poderes bastante restringidos, aunque los combinaba con los de prefecto, ya que dependía del legado de Siria y, en especial de las legiones que éste pudiera enviarle como refuerzos en caso de insurrección. Por otra parte, las autoridades judías tenían la facultad de apelar al emperador de Roma contra el procurador, y a veces aquél fallaba contra éste. El propio Pilato fue depuesto por el gobernador de Siria, a raíz de una insurrección armada de los samaritanos.
En general, los romanos se mostraban respetuosos con los ritos religiosos de los pueblos a los que sometían. Pero trataban de asimilarlos. Al principio de la ocupación romana, había podido practicarse libremente la religión judía. Los ocupantes explotaban al país, concretamente, por la fiscalidad (la mayoría de los levantamientos empezaban por la negtiva a pagar el tributo), pero respetaban la religiosidad de los judíos. Los legionarios que cometían profanaciones o actos ofensivos para el judaísmo, eran trasladados o, incluso, castigados con la muerte. Las legiones romanas de maniobras evitaban entrar en Judea, para no desplegar allí los estandartes con las efigies de los emperadores divinizados.
No obstante, los romanos y la mayoría de los pueblos de su imperio, despreciaban a los judíos. En una página tristemente célebre, su historiador Tácito calificará un siglo después al pueblo de Israel de «raza abominable» y «error de los dioses». A los ojos de los romanos, de los griegos y de sus vecinos, que adoraban a decenas de divinidades, los judíos son unos ateos. Con su sábado y sus ritos de purificación, se distinguen demasiado de las otras naciones de la Antigüedad. Y ya se lanza una acusación que, bajo formas diversas, resurgirá a lo largo de los siglos: la conspiración judía. Un notable de Alejandría llamado Sidorros, director de un gimnasio intenta abrir un proceso al rey judío Agripa I ante el emperador Claudio porque, dice, los judíos «se esfuerzan en precipitar al mundo entero a un estado de desorden» y conspiran contra la paz romana. Agripa I tendrá muchas dificultades para defenderse de esta acusación.
Pilato comparte, poco o mucho, estos sentimientos. Ha sido destinado a Palestina por Sejano, brazo derecho del emperador Tiberio y antisemita notorio. Quiere hacer méritos. Sus predecesores no enviaban tropas de guarnición a Jerusalén que portaran enseñas ornadas de símbolos sagrados y considerados como objetos de culto. Él no se priva de ellos, pero, en un alarde de astucia, las hace entrar en la ciudad de noche. Los judíos, naturalmente, no tardan en darse cuenta. Marchan hasta Cesarea y permanecen seis días en manifestación no violenta, en una especie de «sentada», delante de su palacio, hasta que él cede. Otros incidentes los enfrentan. Un día, Pilato, deseoso de satisfacer la enorme necesidad de agua de Jerusalén en épocas de gran afluencia de peregrinos, decide construir un acueducto. Para financiarlo, no se le ocurre sino recurrir al tesoro del Templo, lo que provoca graves disturbios. El Evangelio de Lucas alude a la muerte de peregrinos galileos «cuya sangre había mezclado Pilato a la de sus víctimas», es decir, la de los animales sacrificados.
Éste es el hombre al que va a enfrentarse Jesús, exhausto tras una noche de interrogatorios, golpes y torturas. La policía del Templo y los emisarios del sumo sacerdote lo han conducido hasta el pretorio, lugar en el que el pretor (magistrado cuyas funciones son desempeñadas, durante el Imperio, por el gobernador de la provincia) pronuncia sus fallos y que con frecuencia corresponde a su residencia. Los judíos no quieren entrar, por temor a mancharse, ya que, a sus ojos, una residencia «pagana» es un lugar impuro, y se acerca la Pascua. Por lo tanto, es el romano el que sale, el que va a su encuentro, enojado sin duda por la molestia. Su corta vestimenta de cuero y los botines le dejan las piernas al aire, y se ha echado una esclavina sobre los hombros. Los escucha. Ellos acusan a Jesús, como estaba previsto, de pretender ser rey de los judíos y agregan, a mayor abundamiento, que predica la subversión e impide a los buenos ciudadanos pagar el tributo.
Según Juan, siempre el más explícito, mejor informado, y también el más aficionado a las consideraciones teológicas, el romano hace entrar a Jesús en el pretorio, lo que no preocupa a sus acusadores: poco importa que éste se «manche», puesto que ya está condenado.
Pilato: «¿Eres tú el rey de los judíos?».
Jesús: «¿Por tu cuenta dices eso, o te lo han dicho otros de mí?».
Pilato: «¿Soy yo judío por ventura?».
Esto no es asunto suyo, y le irrita esta historia, estando tan cerca la Pascua y habiendo tantos peregrinos, tantos revoltosos en potencia, congregados en la ciudad. Pero qué remedio. «Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?».
Una vez más, Jesús aprovecha la ocasión para explicar quién es en realidad, trata de evitar que se falsee el significado de su muerte, si es que debe morir. «Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi Reino, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos». Que quede claro: rechaza la acusación política formulada contra él. Y, poco después: «Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad; todo el que es de la verdad oye mi voz». Éste es el objeto de su misión: él no ha venido para ofrecerse en sacrificio, sino para decir quién es Dios de verdad.
Pilato: «¿Y qué es la verdad?». Frase de un escéptico, quizá. Pero también de un romano, para el que la verdad no es sino lo real, lo material y que conoce a los griegos lo suficiente como para estar harto de sus eternas discusiones teóricas sobre el tema. Es como decir que, a sus ojos, la verdad no existe. Y, desde luego, este asunto no le apasiona y está decidido a despacharlo lo antes posible.
Se da el caso de que Herodes Antipas, de quien Jesús, galileo, es súbdito, ha venido también a Jerusalén para la Pascua. Pilato no le tiene simpatía. Quizá a causa del caso de unos escudos que llevaban el nombre del emperador divinizado, que el procurador había hecho colocar en las murallas de la ciudad, lo que había disgustado a los judíos, a los que había apoyado Herodes, y Pilato había tenido que capitular. Enviándole a Jesús, el romano se libraba de un asunto enojoso al tiempo que ponía en un brete a Herodes.
 Ya está Jesús ante Herodes. Pasa de mano en mano, juguete de todas las crueldades, conscientes o inconscientes, víctima de todos los odios, de todos los cálculos, de todas las necedades. Herodes Antipas, que vive obsesionado por el recuerdo del asesinato de Juan el Bautista (hasta creer que éste había resucitado en la persona de Jesús), hace tiempo que desea ver al hombre de Nazaret. No elude el encuentro. Por fin va a poder interrogarle. Pero Jesús, por cansancio o por desprecio, no le contesta. Los enviados de la casta sacerdotal vociferan. Entonces el reyezuelo de Galilea, que no carece de sentido político, corresponde a la cortesía de Pilato devolviéndole a Jesús. Lo que le supone una ventaja doble: demostrar al procurador el respeto que le merece su autoridad y dar satisfacción a los acusadores de Jesús. Lo que no le cuesta demasiado: este Jesús parece inofensivo, aislado y hasta un poco ridículo. Los guardianes, por otra parte, para ridiculizarlo un poco más, le ponen un manto escarlata, hacen de él un rey de Carnaval.
Ya está Jesús ante Herodes. Pasa de mano en mano, juguete de todas las crueldades, conscientes o inconscientes, víctima de todos los odios, de todos los cálculos, de todas las necedades. Herodes Antipas, que vive obsesionado por el recuerdo del asesinato de Juan el Bautista (hasta creer que éste había resucitado en la persona de Jesús), hace tiempo que desea ver al hombre de Nazaret. No elude el encuentro. Por fin va a poder interrogarle. Pero Jesús, por cansancio o por desprecio, no le contesta. Los enviados de la casta sacerdotal vociferan. Entonces el reyezuelo de Galilea, que no carece de sentido político, corresponde a la cortesía de Pilato devolviéndole a Jesús. Lo que le supone una ventaja doble: demostrar al procurador el respeto que le merece su autoridad y dar satisfacción a los acusadores de Jesús. Lo que no le cuesta demasiado: este Jesús parece inofensivo, aislado y hasta un poco ridículo. Los guardianes, por otra parte, para ridiculizarlo un poco más, le ponen un manto escarlata, hacen de él un rey de Carnaval.
El triste ir y venir continúa. Jesús está otra vez en casa de Pilato. Éste tiene ya en la fortaleza Antonia por lo menos a tres prisioneros encadenados, entre los que está 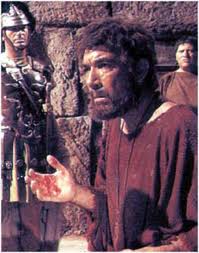 Barrabás, el rebelde que acaba de ser detenido durante un violento motín. La costumbre (reseñada por los evangelistas, pero cuya existencia no está documentada) quiere que todos los años, en Pascua, el procurador romano conceda su gracia, y la libertad, a un prisionero judío.
Barrabás, el rebelde que acaba de ser detenido durante un violento motín. La costumbre (reseñada por los evangelistas, pero cuya existencia no está documentada) quiere que todos los años, en Pascua, el procurador romano conceda su gracia, y la libertad, a un prisionero judío.
Justamente aquel día, grupos de judíos vienen a solicitar a Pilato la liberación del tal Barrabás, considerado quizá como una especie de héroe o como víctima inocente de la represión romana. Del Evangelio de Marcos se deduce que estas gentes se han reunido con este propósito y no a causa del proceso de Jesús: «Por la fiesta solía soltárseles un preso, el que pedían. Había uno llamado Barrabás encarcelado con sediciosos que en una revuelta habían cometido un homicidio, y subiendo la muchedumbre comenzó a pedir lo que solía otorgárseles».
Esta muchedumbre, en el momento de congregarse, parece ignorar, pues, que va a tener que elegir entre Barrabás y Jesús. Ha venido a pedir a Pilato que suelte a Barrabás o a uno de sus compañeros. Pilato, que probablemente quiere verlos crucificados, pero no tiene prisa y, para proceder a su ejecución, prefiere esperar a que pasen las fiestas y se marchen los peregrinos, ve en Jesús una excelente ocasión de satisfacer a la muchedumbre liberando a un judío y conservando encadenados a los que están en la fortaleza Antonia, que le parecen bastante más peligrosos.
Según Mateo, Pilato da a la multitud la elección entre Jesús y Barrabás. Pero Marcos y Lucas (Juan no alude al episodio) indican que Pilato les propone simplemente soltar al que él llama, mofándose, «rey de los judíos». Y es entonces cuando sus interlocutores, incitados por los príncipes de los sacerdotes, los saduceos, el clan Anás-Caifás, piden (tal como habían previsto, según Marcos) que libere a Barrabás. Los saduceos obran con habilidad: al favorecer la liberación de Barrabás, se granjean, momentáneamente por lo menos, el favor de una masa que los aborrece y para la cual este personaje es un héroe o una víctima inocente, y, al mismo tiempo, impiden que Pilato se deshaga de Jesús y le obligan a pronunciarse sobre su caso.
El cruel procurador no vacilará. Cuando «los príncipes de los sacerdotes y los alguaciles» (sólo ellos, según Juan) y la turba excitada por ellos (según los otros tres textos) exigen la crucifixión de Jesús, él se lo entrega, les deja hacer. Poco importa la vida de este judío. Especialmente puesto que el clan de Anás vuelve a la carga. Invocando la Ley, dice Juan: «Nosotros tenemos una Ley y, según la Ley, debe morir porque se dice hijo de Dios». Luego, pasando a la coacción: «Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Quienquiera que se diga rey se opone al César». Argumento político al que Pilato es sensible. Los judíos, ciertamente, se cuentan entre los más indisciplinados de todos los pueblos del imperio. Pero, por otra parte, se dan buena prisa en quejarse a Roma de lo que hagan en su país los prefectos o procuradores que los gobiernan. Hay que desconfiar. Esta gente es muy capaz de crearle disgustos. Qué remedio. Que muera Jesús, puesto que lo quieren. A Barrabás ya lo cazará más adelante; bastará con hacerlo seguir por algún informador, después de su liberación.
La turba, según los Evangelios, pedía una crucifixión. Es una ejecución a la romana: los judíos, normalmente, lapidan. El procurador, que ya está harto de toda esta historia, pone a Jesús en las manos de sus legionarios. Marcos y Mateo sitúan aquí una escena de escarnios e injurias que Lucas y Juan ponen en el momento de la comparecencia ante Herodes. Imposible decidir. Pero el episodio, sin duda, es cierto, por lo frecuente. Los otros pueblos se burlaban de aquella espera de un Mesías en que se mantenían los judíos.
 Dicen los Evangelios que Jesús fue coronado de espinas. Llevaba un manto escarlata. Le habían puesto en la mano una caña a modo de cetro y los soldados se arrodillaban ante él gritando: «¡Salve, rey de los judíos!». Él estaba exhausto, destrozado. Pilato lo había mandado flagelar, y la flagelación era un suplicio horrendo, que se ejecutaba con flagra, cadenitas de hierro terminadas en huesecillos y bolas de plomo que no sólo desgarraban la piel sino también la carne y hasta podían causar la muerte.
Dicen los Evangelios que Jesús fue coronado de espinas. Llevaba un manto escarlata. Le habían puesto en la mano una caña a modo de cetro y los soldados se arrodillaban ante él gritando: «¡Salve, rey de los judíos!». Él estaba exhausto, destrozado. Pilato lo había mandado flagelar, y la flagelación era un suplicio horrendo, que se ejecutaba con flagra, cadenitas de hierro terminadas en huesecillos y bolas de plomo que no sólo desgarraban la piel sino también la carne y hasta podían causar la muerte.
Será, pues, un medio cadáver lo que van a llevar al lugar de la ejecución.
En definitiva, ¿quién es responsable de esta condena? La casta sacerdotal, ciertamente. Pero no son los únicos. Los Evangelios, por lo menos, los de que disponemos, fueron escritos en una época en la que las primeras comunidades cristianas eran objeto de los ataques de los judíos, que las consideraban heréticas. Aquellas comunidades pretendían convertir a los otros pueblos y, si querían asentar el pie en otros países, debían evitar entrar en conflicto con el poder imperial. Por estas dos razones, los textos tienden a cargar el peso de la culpa sobre los judíos y excusar a los romanos. Por ello, la descripción de un Poncio Pilato inseguro y vacilante que dan los Evangelios ha sido refutada por fuentes no cristianas.
Además, en estas comunidades se desarrollará la idea de que el rechazo del Mesías por el pueblo de Israel responde a la voluntad de Dios y verán en la destrucción de Jerusalén, en el año 70, una especie de castigo para el pueblo responsable de la muerte de Jesús, que no quiso aceptar su mensaje. A veces, ciertamente, esta tendencia antijudía se atempera: así Pedro, hablando a los judíos de Jerusalén, les dice: «Hermanos, yo sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros príncipes». Igualmente, en la comparecencia de Jesús ante Pilato, Lucas y Juan hacen la distinción entre los jefes responsables y el pueblo.
Hoy, la mayoría de especialistas coinciden en señalar la responsabilidad de Pilato. Por cobardía o por negligencia, comete una injusticia. De todos modos, la mayor parte de culpa recae en Caifás y su camarilla de príncipes de los sacerdotes, por que ellos entregaron a Jesús a Pilato.
Referencia: Jesús – Jacques Duquesne
